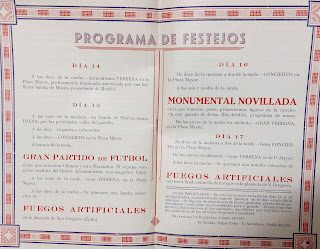EL cuartel de la Guardia Civil de
Malpartida de Plasencia
La primavera de 2021 irrumpió con
el ruidoso ajetreo de las máquinas demoledoras en el cuartel de la Guardia
Civil de Malpartida de Plasencia, que, reducido a escombros, ha liberado el extenso
solar donde se ubicará un nuevo edificio institucional: el Centro de Día,
primera fase de un ambicioso proyecto que incluye otros servicios sociales de
gran relevancia como el Piso Tutelado y la Residencia Asistida[1].
El edificio, levantado en los años cuarenta del siglo XX y en desuso desde marzo
de 2007, cuando fue desalojado por deficiencias de habitabilidad, irá
desapareciendo poco a poco del imaginario colectivo; y las dependencias proyectadas,
cuyos cimientos avanzaron con el verano, relegarán las huellas del “nuevo
cuartel” (el de 1945) al oscuro y solitario silencio de los archivos.[2]
Exterior
del cuartel días antes de su demolición (a. 2021)
El que ahora nos ocupa se incluía
en el paquete de “obras y mejoras realizadas en el municipio desde el 18 de
julio de 1936”, según detallaba el alcalde Francisco Rodríguez Barrado en1955,
con motivo de la visita del Gobernador Civil en uno de los usuales recorridos por
los pueblos de la provincia para inaugurar edificios municipales. En tales
ocasiones, guiados por los maestros, los escolares salíamos junto al resto del
vecindario (preferentemente, las mujeres con los niños, pues los hombres
estaban en los campos o en los andamios) enarbolando sendas banderitas de papel
a recibir a la excelentísima autoridad, al modo e imágenes como inmortalizó
estos eventos del régimen Luis García Berlanga en Bienvenido, Míster
Marshall. En el memorial del primer edil figura que el ejecutor de la
construcción del cuartel fue el Ayuntamiento, mediante obras iniciadas en marzo
de 1943 y finalizadas en septiembre de 1945. Lo cierto es que el inmueble se
levantó no en tres años, sino a lo largo de 1945, por un coste total de 518.542,44
pesetas, incluido el importe de las cuadras, que se añadieron en 1949. Esta
nueva sede de la Benemérita venía a sustituir al cuartel viejo ubicado en la
calle Capitán Cortés (antes Mendizábal,
luego Díaz Maroto y, hoy, Escuelas), esquina con la actual Felipe
Tomé, en inmuebles de Amalia Jiménez Fernández y de su hija Jacinta Díaz
Jiménez, donde después abrirían un horno de pan o “la Tahona de doña
Amalia”. Fue, sin duda, un largo proceso
administrativo, de 1939 a 1950, durante los mandatos de los alcaldes Emilio
Fernández García, Gabino Canelo, Jacinto Canelo Sánchez, Benito Mirón Sánchez,
Manuel García Díaz, Felipe Tomé Fernández y Francisco Rodríguez Barrado.[3]
En la década 1929-1939, se habían
producido ciertas actuaciones referidas a la mala situación de las dependencias
ocupadas por los guardias civiles. Que sepamos, los alcaldes Luis Barrado
Martín, Julián Cardador Serrano y Daniel Mateos García, en los respectivos
bienios de mandato, habían tenido que dar cuenta a sus Corporaciones de
escritos del jefe de línea, quien pedía reparaciones y reformas sin demora en
las viviendas, o bien la construcción de un nuevo cuartel. En una ocasión,
hasta se apuntaba la posibilidad de que, de no ejecutarse los arreglos, la
Superioridad (sic) podría suprimir el
puesto en el pueblo. El tiempo corría. La Corporación de 1934 no podía acometer
las obras pedidas por estar atravesando el Municipio una difícil situación
económica. No obstante, ofrecería al Estado un solar para la construcción de un
cuartel. Muy similar fue la determinación del Concejo presidido por Daniel
Mateos cuando, en abril de 1936, lamentaba no poder satisfacer la petición del
oficial de la Guardia Civil, dado que el Ayuntamiento no se encontraba en
condiciones económicas de afrontar un gasto de entre cuatro mil y cinco mil
pesetas, tratándose, además, de un edificio que no era de propiedad municipal.
En este caso, se acordaba también ofrecer el terreno para un cuartel de nueva
planta, ratificando así el acuerdo de enero de 1934. Concluida la Guerra Civil,
el problema volvería a los plenos y entraba en vías de solución.
En el segundo semestre de 1939,
el oficial responsable de la casa cuartel había expuesto en dos ocasiones por
escrito a la Junta Gestora (Corporación), presidida entonces por Emilio
Fernández García, las deficiencias del inmueble y, en consecuencia, solicitaba
que se llevaran a cabo las reparaciones necesarias para mejorar la
habitabilidad de las dependencias. Se acordó la realización urgente de dichas
obras, pero, además, los gestores (concejales) decidieron recabar del Estado un
nuevo edificio, así como la correspondiente subvención; el Ayuntamiento
facilitaría gratis el solar. La construcción prevista tenía como necesidad más perentoria
proporcionar viviendas “dignas y adecuadas para las fuerzas de la Guardia Civil
de la localidad con los anexos necesarios de un cuartel”. A mediados de agosto,
el alcalde, reunido con los propietarios de fincas del término municipal a fin
de abordar la construcción proyectada, consiguió la conformidad de los
convocados para sufragar la parte destinada a cuartel (no sujeta a subvención
oficial) con aportaciones proporcionales al líquido imponible de cada uno en la
contribución territorial rústica.
El maestro de obras de la
localidad Vicente Rodríguez Ibáñez orientó al Concejo en lo referido al
proyecto y al presupuesto de las obras, pero los responsables técnicos fueron
los arquitectos madrileños Pablo Cantó Iniesta y Ramón Aníbal Álvarez, quienes
también llevaban entonces la edificación de las casas de los maestros. Para
ambas promociones de viviendas (de guardias y de maestros) iban a utilizarse
las subvenciones del Instituto Nacional de la Vivienda. El proyecto, por un
importe de 233.194 pesetas, estaba visado por el Colegio de Arquitectos de
Madrid a finales de julio de 1941. Celebrada la subasta, fue declarada desierta
no solo por haberse presentado un solo licitador y alejarse este mucho de lo
establecido en las bases de la convocatoria, sino también por exigir el
contratista condiciones ventajosas inaceptables. A finales de 1943, con Benito
Mirón Sánchez de alcalde, Aníbal y Cantó elaboraron un nuevo presupuesto que
ascendía a 310.972,36 pesetas (el de contrata, a 294.862,76 pesetas), para el
cual se solicitó la aprobación del INV y se recabó la conformidad de la
Dirección General de la Guardia Civil. Frente al proyecto inicial de 1941, en
este figuraban 10 casas y no 7, de acuerdo con la dotación de números del
cuerpo armado asignada a la localidad; de ahí que el espacio ocupado por las
viviendas añadidas habría de ir en detrimento del destinado a las cuadras de
caballos.
En marzo de 1944, la Corporación,
a la vista de que solo se hallaba protegida (subvencionada) la parte de los
pabellones para residentes, no así la destinada a cuartel, decidió que procedía
acudir a la prestación personal y de transportes ante el vecindario para cubrir
el costo de esta última, pues en el presupuesto municipal del año no había
cantidad alguna para afrontar el gasto “militar”, que corría a cargo del
municipio. En esta ocasión, el Ayuntamiento declaró la redención a metálico, y fueron establecidas las correspondientes
cuotas para los transportes y contribuyentes con arreglo a tres días de
prestación por cada vecino o propietario afectado. Los trámites ante el INV
durante la primavera y el verano sobre aspectos económicos (subvención,
anticipo, plazos, condiciones, etc.) culminaron en septiembre. El Ayuntamiento
anticiparía 153.574 pesetas (40%) y recibiría un préstamo de 191.968 pesetas
(60%). En enero, cuando concluía el bienio de Benito Mirón, se formalizó la
escritura de beneficios legales en el Instituto Nacional de la Vivienda.
Entrada al cuartel (a. 1955)
Las
obras fueron adjudicadas a Fernando Pariente Varona, contratista de Salamanca,
y estuvieron realizándose a lo largo de 1945 con Manuel García Díaz de alcalde.
A falta de algunos detalles, debieron de darse por terminadas a comienzos del
año siguiente. Por esas fechas, la Presidencia del Concejo había invitado al
gobernador civil a la fiesta de San Blas con el fin de que, al tiempo de rendir
homenaje a tan alta personalidad, su excelencia inaugurara el Coto Escolar y la
Casa Cuartel de la Guardia Civil. Sin embargo, los actos serían suspendidos y
pospuestos a falta de algunos protocolos previos que habían sido omitidos. Las banderitas de papel, pues, se guardaron para otra
ocasión.
Como
hemos visto, faltaban las cuadras, y los caballos de la Benemérita seguían
ocupando inmuebles de alquiler, cuyos propietarios (Fermín Tejeda Alonso y
Emilio Mateos Mateos) los reclamaban por esas fechas, al igual que hacía la
familia Jiménez-Díaz con sus casas, necesarias para la industria de panadería;
argüían además que, estando ya en uso el cuartel nuevo, tales propiedades aún
no habían sido liberadas del arriendo por parte del Ayuntamiento. En septiembre
de 1948, el arquitecto madrileño Eduardo Baselga presentó el proyecto para la
construcción de cuadras anejas al cuartel de la Guardia Civil, con capacidad
para cinco caballos, por un importe de 40.000 pesetas. Y en marzo de 1949 fue
aprobado (coste de 39.313 pesetas) como obra de urgencia, por lo que quedaba
exceptuada la subasta. En junio del mismo año, ya de alcalde Francisco
Rodríguez Barrado, se produjo la adjudicación definitiva del concurso a destajo
para los maestros albañiles locales Pedro Serrano Martín y Juan José Rodríguez
Yuste.
La
ejecución material de la Casa Cuartel de la Guardia Civil culminaba, pues, en
1949. Al año siguiente, se cerraban también unos engorrosos desencuentros entre
el Ayuntamiento (promotor) y el contratista salmantino Fernando Pariente,
constructor de las viviendas de los guardias y de la parte de cuartel, es
decir, la obra terminada a finales de 1945. Tales flecos, referidos a asuntos
económicos, se habían prolongado durante cinco años. De ellos nos ocuparemos en
otro artículo junto a la historia del “viejo cuartel”, es decir, del
emplazamiento del puesto de la Guardia Civil de este pueblo hasta principios de
1946.
[1]
En agosto de 2022, el alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado Módenes,
y el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Carlos Carlos
Rodríguez, firmaron el convenio para llevar a cabo las obras con una asignación
de 1.000.000 de euros. Se trata de una segunda fase, continuadora de la de
demolición y cimentación que se llevó a cabo en 2021, y que está pendiente de
licitación, asignación y ejecución de las obras. Asimismo, será necesario
recabar más recursos y subvenciones para tan importante empresa
social-asistencial, según manifestaba en los medios el primer edil chinato.
[2]
Para los integrantes de las generaciones más jóvenes, no cabe duda, el cuartel
de ahora es el moderno y funcional inmueble sito en la urbanización El
Carrascal, sede de la Benemérita desde finales de 2011, tras haber ocupado los
guardias durante cuatro años y medio algunas dependencias del extinto Colegio
Libre Adoptado o “instituto”.
[3] La
información base de este escrito se halla en el Archivo Municipal de Malpartida
de Plasencia (AMMPL), sobre todo en la parte digitalizada del mismo: los libros
de actas de plenos anteriores a 2001.